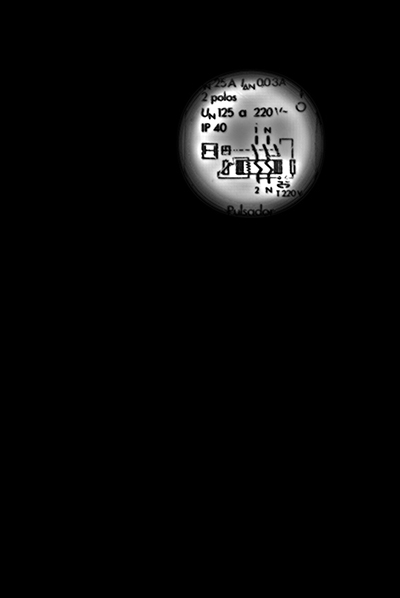Corte
Estamos por cenar y de pronto nos quedamos a oscuras. Sólo se ven las coronas azules de las hornallas. El nene se queja. Apoyo a tientas los platos en la mesa. Uno se me resbala y se rompe. El nene llora. Me arrimo a consolarlo y sin querer le meto un dedo en el ojo. Grita. Tranquilo, no pasa nada, le miento. Largaría un rosario de puteadas: recrudeció mi torpeza, tengo trabajo pendiente en la computadora y en el freezer hay carne para Las Fiestas. Se llega a descongelar y no hay festejo para nadie. Debería barrer los vidrios, pero se va a quemar la comida. Las gotas de transpiración me bajan por el escote. Oscar se levanta a buscar soluciones. Revisa la caja de luz iluminándose con el celular, sube y baja perillas, se hace el experto pero la luz no vuelve. No somos nosotros, dice. Encuentra las velas. Pone una cerca, otra en el baño y la tercera en la mesa. El nene canta el cumpleaños feliz y la sopla. Me enojo y Oscar se ríe; los dos al mismo tiempo. Él barre los platos rotos mientras yo sirvo. Cenamos en silencio.
La bronca se nos hace costumbre y ya tiene el tufo de la resignación. Los edificios nuevos brotaron como hongos en la cuadra. ¿Con el permiso de quién? Los carteles prometían comodidades en inglés, pero los acomodados no viven en este barrio. Si hace mucho calor, prendemos el aire acondicionado y sabemos que hay que cruzar los dedos para que la ciudad no se desmaye.
Nos asomamos a la ventana. Ni nos miramos. El corte es grande y, si dura, se acaba el agua. El trajín habitual se sofoca, suben ruidos de pueblo: la explosión de un petardo ansioso al que se le enredan algunos ladridos. Los espirales contra los mosquitos fuman en nuestras habitaciones. Antes disparaban recuerdos de infancia. Ya no. De tanto apagón tenemos impregnada la ropa y ahora le sentimos olor a derrota. Sin televisión. Sin tecnología. Batería baja. El nene dormido. Podríamos ponernos a charlar. Sin embargo, preferimos quedarnos callados.